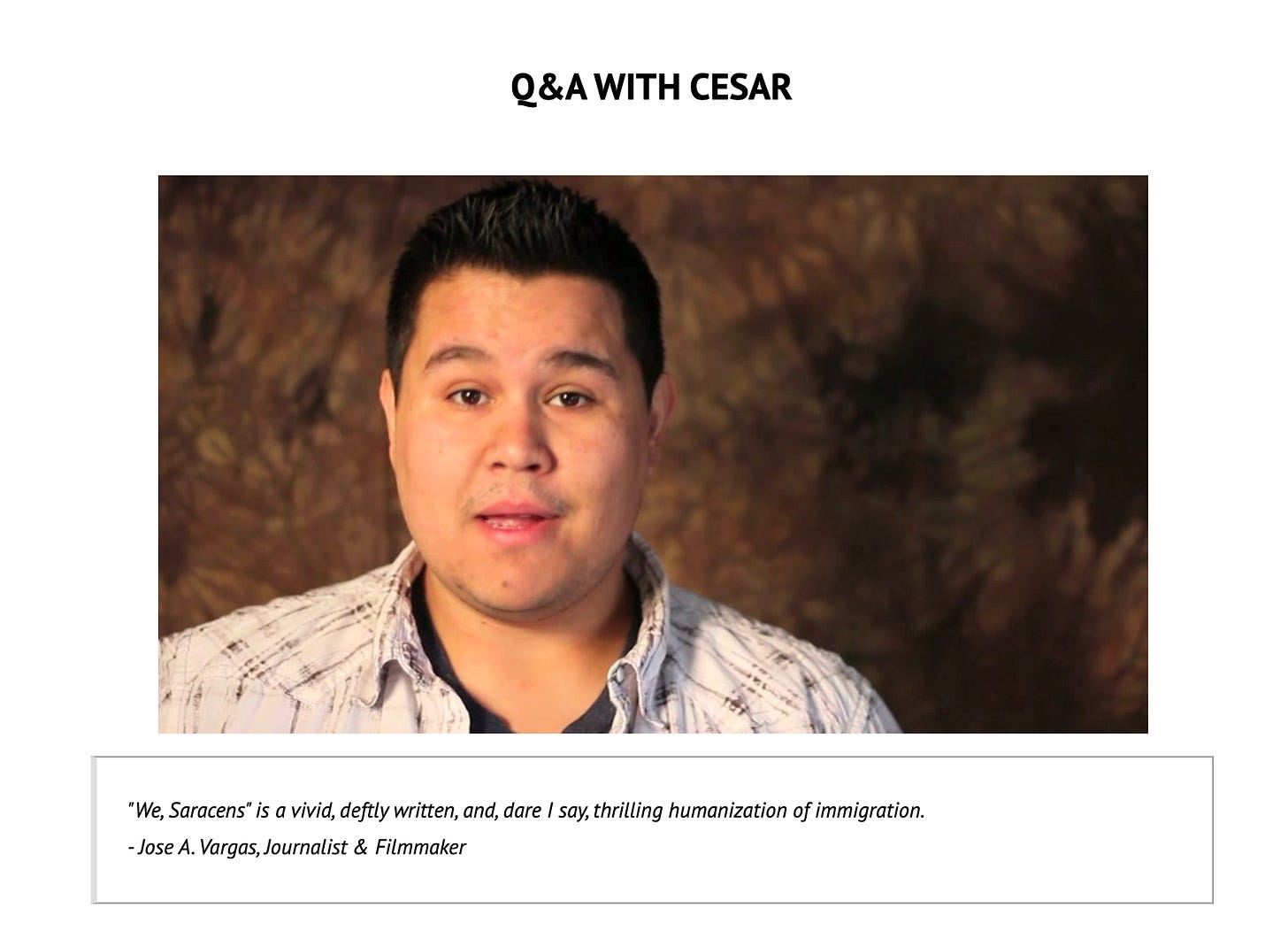Nosotros, Los Sarracenos (ESP)
En otoño 1995, en la frontera norte, Álvaro y su madre se encuentran atrapados en la corriente de la historia y la política mundial. Como todos latinoamericanos que se encuentran en los Borderlands.
“Hola Cesar, Ha sido un placer hablar contigo por teléfono. De nuevo, ¡enhorabuena por haber ganado el concurso nacional de creatividad Cosas que nunca diré! Estamos muy contentos de mostrar tu trabajo y tu historia en nuestro sitio web. Tu obra fue seleccionada entre más de 100 trabajos sobresalientes. El comité de selección estaba formado por el periodista José Antonio Vargas, la escritora Reyna Grande, los artistas digitales Favianna Rodríguez y Julio Salgado, y el director de documentales y director de fotografía Theo Rigby. Jorge Ramos, locutor, escritor y columnista de Univisión, quedó muy impresionado por todos los trabajos recibidos y decidió hacer una donación personal para aumentar la cuantía del premio. Al final, el jurado seleccionó a cinco ganadores, cada uno de los cuales recibirá un premio de 500 dólares.”
Este ensayo cambió el curso de mi vida.
"Nosotros, sarracenos" fue mi primer escrito publicado y mi primera participación en un concurso. Publicado por lo que entonces se conocía como Educators 4 Fair Consideration, venía con 500 dólares y la sonrisa de mi madre cuando vio que Jorge Ramos había leído mi relato dramatizado de la travesía. El sitio web ya no existe después de casi diez años de funcionamiento y vuelvo a compartirlo por primera vez desde entonces.
Después de que una locutora de radio local, activista e icono del Alto Desierto (Lilia Galindo, de Café Con Leche, en Palmdale, California) se enterara de que un inmigrante local había ganado un concurso nacional, me invitó a hablar en su programa. Pronto encontré a otros cinco indocumentados en el Desierto Alto, descubrí todo un movimiento en el que me forjé, un mentor que me enseñó todo lo que sé ahora y sabré nunca (gracias, Xavier) y me convertí en un pequeño pedazo de la historia de toda una comunidad a la que pensé que nunca pertenecería, que ahora me define y cuyo nombre llevo a todas partes mientras viva.
Jorge, tú no eres periodista, ya lo sabes. Pero gracias a ti también.\
Traducido por primera vez del inglés original.
Fue bajo el toldo manchado de agua del Hotel Presidente donde decidimos esperar a que nos recogiera nuestro transporte.
“Busca a una camioneta azul", me dijo mi madre antes de dormirse la noche anterior, "con una pelirroja conduciendo". Y así lo hice, mis ojos escudriñando en todas direcciones para buscarlo. Lo captaba todo, cada tractor que retumbaba, cada cordón de zapato, cada dobladillo de cinta, cada raya azul en cada bolsa de plástico de la farmacia cercana.
Todos los demás colores desaparecieron cuando empecé a cambiar cansinamente mi peso de una pierna a otra. En la pálida sombra de los edificios circundantes, cada tatuaje que se desvanecía era una lámpara de argón y pronto toda Tijuana quedó sumergida en un tinte azul sucio. Mi madre y yo nos quedamos esperando, tan quietas como pudimos, contra el balido del viento que lanzaba la grava de la carretera en verticilos efímeros. Las mujeres se aferraban a sus faldas, los hombres a sus gorras. Para los vendedores de comida del otro lado de la calle, debíamos de parecer dos manchas oscuras capturadas accidentalmente bajo un fino esmalte de celadón.
"Aquí viene". Tiré de las mangas para alertarla.
Mi madre me apretó la mano y me empujó hacia el borde de la acera. El Toyota azul chirrió hasta detenerse, con el motor al ralentí de una forma que sugería un fallo inminente. Abrió la puerta y nos subió a los dos a la parte trasera del habitáculo. Me senté en su regazo.
"¿Listo?" La voz de la mujer era suave y aguda. No se volvió, ni una sola vez.
"Sí, así es". Mi madre cerró la puerta y nos pusimos en marcha.
No sabía cuánto tiempo llevábamos sentados en el coche, pero supe que estábamos cerca cuando la carretera dio paso a un sendero apenas marcado. La cama del viejo camión traqueteó y pequeños guijarros rebotaron en las ventanillas. Mi madre no dijo ni una palabra, pero podía sentir su ansiedad palpitando a través del calor de su jersey de terciopelo morado. Cerré los ojos y esperé que saliéramos al otro lado en cualquier momento.
No mucho después, nos habíamos detenido.
"Casi, mijo", susurró. Me aferré a ella y me sacó y me colocó de nuevo en el suelo.
"¿Esto es todo?" Me quedé estupefacto.
"No, mijo. Esto sigue siendo México".
Los demás estaban de pie y charlaban entre ellos formando un semicírculo, que completamos al llegar. Apreté la cara contra el costado de mi madre.
La prolijidad de las presentaciones evadió mi interés y me asomé con un ojo. Nunca había visto el desierto y el vacío me produjo escalofríos. El cielo contra las colinas no tenía color y el sol parecía contentarse con brillar monocromáticamente tras las estrías grises. Los matorrales sin forma apenas se aferraban a los lugares donde el polvo blanco se había asentado hasta convertirse en polvo suelto. Era un paisaje extraño. Ni una flor. Ni un árbol más alto que yo, aparte de un enebro amarillento cerca del horizonte.
Una carcajada estridente me devolvió la atención e hizo sonreír a mi madre por primera vez en días. La mujer era morena y redonda, lo que sugería que había tenido hijos. Llevaba el pelo recogido sobre sí mismo y engominado en un moño que mostraba pequeñas tachuelas de esmalte en forma de flores.
Toda una vida de infecciones por picar y rascarse habían transformado las verrugas y los papilomas cutáneos de su cuello, que habían pasado de ser una mancha menor a una gran corona de cuernos apestosos. Era casi imposible distinguir las que habían brotado recientemente a través de los parches descoloridos de piel de las otras, que simplemente nunca se habían curado correctamente. La deformidad no parecía pesarle en absoluto. Su cálida voz provenía de un lugar sincero y sus delgados ojos brillaban como si estuvieran al borde de una epifanía.
"...Desde Guatemala. Llevo tres meses viajando por México, casi siempre a pie."
"¿Tres meses?" Mi madre parecía desconcertada: "No ha podido ser fácil. Sólo llevamos dos días en Tijuana y ya queremos cambiar de opinión".
"Los pobres son emigrantes a lo largo de toda nuestra vida. Así son las cosas. Saltas de un charco a otro, nada cambia. Pero, América es diferente, todo el mundo lo dice". Dulce volvió a reír y mi madre le dedicó una sonrisa comprensiva.
Empezamos a caminar hacia una pequeña choza. Su techo de retazos se mantenía lo bastante estanco con la adición de pequeños rombos de cartón recortados de cajas de pañales. Las planchas de yeso sin pintar que se habían colocado para tapar varios agujeros laterales estaban simplemente atornilladas a la pared preexistente. Toda la construcción parecía que iba a derrumbarse en el primer momento en que se levantara viento.
Pasamos una delgada puerta de madera y entramos en la única habitación. La alfombra de yute se estaba deteriorando ante nuestros ojos, comiéndose a sí misma para dejar al descubierto el linóleo negro raspado. Penachos azules de moho se extendían desde detrás del estuco desmoronado de la pared más alejada, donde tres fusiles de asalto y una pistola colgaban de ganchos de latón destinados a sujetar cortinas. Grandes bolsas de basura negras y cajas de ladrillos negros brillantes se alineaban en esa misma pared. No sabía lo que contenían, pero mi madre me reñía cuando me quedaba mirando demasiado tiempo.
"Esto es lo que va a pasar", Guillermo, nuestro coyote, pronunció una frase completa por primera vez, "vais a pasar un par de horas aquí. No os mováis. Me iré y me aseguraré de que todo esté despejado. Cuando vuelva tenéis que estar preparados. Sin esperas. Ni un minuto. Te dejaremos aquí. Nadie volverá por ti. No hay agua ni baños. Si te lo estás pensando, te sugiero que intentes recordar el camino de vuelta a la ciudad y te pongas en marcha ahora, antes de que oscurezca".
Una de las otras mujeres empezó a temblar antes de hablar.
"¿Y si no vuelves? ¿Qué haremos?"
"Volveré". Guillermo se mordió el labio inferior con rabia.
"Pero, si alguien te ve", insistió, "nos quedaremos atrapados aquí.
"Si alguien me ve, este es el único lugar al que puedo volver". Miró a la pared: "Espera".
Mientras salía y cerraba la puerta tras de sí, las otras dos mujeres miraban nerviosas al suelo. Cuando una de ellas soltó un quejido, Dulce se puso en pie y empezó a pasearse de un lado a otro.
"Hemos pasado por cosas mucho peores. No puedes rendirte ahora. Es un paseo. Sólo un paseo y volverás a casa con tus hijos".
"¿Tus hijos ya están allí?", preguntó mi madre.
"Mis dos hijos mayores. Se fueron de Zacatecas hace cuatro años para buscar trabajo. Estuve con ellos hasta..."
"Cuando volviste a casa", terminó Dulce por ella.
"Sí, se quedaron en casa de los primos de mi marido. Tuve que volver porque mi padre murió de tuberculosis. La primera vez que vine, crucé andando. ¿Te lo imaginas? Ahora, esta choza, el desierto, los coches sin matrícula, la caravana de camiones y remolques de tractores... todo esto es tan nuevo para mí como para ti", se le quebró la voz, mi madre se puso la mano en la rodilla.
"¿También tenéis niños allí?" preguntó Dulce a mi madre.
"No, sólo el que traje conmigo".
"¿Es el único? Entonces será mejor que lo cuidemos bien". Dulce se acercó a mí sonriendo. "¿Cómo te llamas, mijito?".
La miré, sin pestañear
"No se asusten. Yo soy Dulce, esta señora se llama Heréndida, esta otra señora se llama Elena".
"Álvaro".
"¡Te llamas Álvaro! Qué nombre más bonito. Dime, mijito, qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a Estados Unidos".
"No lo sé. Duerme".
Todas las mujeres se rieron. Yo no entendía por qué.
"Tengo un trabajo esperándome cuando llegue", habló la mujer a la que Dulce había llamado Heréndida, "en una guardería. Soy licenciada en psicología infantil".
"Pobre Dida, no se ha dado cuenta de que la van a tener cambiando pañales y escondiéndose de los padres en el lavadero". La risa de Dulce era bastante contagiosa, incluso Heréndida sucumbió.
"Ríete, ríete, ríete, pero voy a ser alguien. Cuando compre mi primera casa, te tendré escondida en el lavadero".
"Sólo quiero ir a Nueva York. Ir a ver una película, un perrito caliente tal vez. Ir a ver la estatua, la verde. La Estatua de la Libertad. Sí, allí iré pronto". Dijo Elena, saliendo mansamente de una ensoñación.
"¿Nueva York? Bien podrías estar soñando con China".
"¿Qué sé yo? Es todo lo que sé. Y las playas".
"¿Sabes siquiera a dónde vas?"
¿"Oxnard"? ¿Ontario? Algo así. Mi hermana vive allí. Ganan buen dinero recogiendo fresas y vendiendo cositas que encuentran y arreglan aquí y allá. Incluso tienen un coche. Viví con ellos en La Joya durante un tiempo. Limpiando casas y oficinas. Es un trabajo duro, no miento. Nosotros limpiamos nuestras casas todos los días, pero esas güeras, sus casas... sus casas son..."
"¿Grande?", añadió mi madre.
"No, no sólo grandes. Son grandes. Son algo hermoso. La señora para la que trabajé más a menudo, su casa era tan hermosa. Su salón tenía un juego a juego. No uno de esos tontos de madera que se rompen. Un juego de verdad, hermoso. Azul brillante. Fotos de ella y su marido en cada habitación. Una piscina, un jacuzzi. La casa era tan grande que hasta tenían su propio gimnasio. No me había dado cuenta de que la gente vivía así y, déjame decirte algo, ni siquiera eran las personas más ricas con las que trabajaba. Es increíble cómo vive la gente allí".
"¿Te pagaron bien?"
"Treinta y cinco dólares al día. Era un trabajo muy duro. Nos levantábamos a las seis y terminábamos tarde por la noche, pero eran amables conmigo. Incluso intentaron aprender un poco de español para poder hablar conmigo. Aunque nunca entendía lo que querían decir y tenían que preguntarle a su hija pequeña. Sólo tiene cuatro años y lo habla tan bien como cualquiera de nosotros. Me dio mucha pena cuando tuve que irme, pero lo peor fue ver llorar a la niña. Pobrecita, no sabía qué hacer".
"Estará bien, los niños son mucho más resistentes de lo que creemos", dice Heréndida.
"¿Necesitabas un título para saber eso?". Dulce parecía reírse a carcajadas después de cada ocurrencia.
"Estoy segura de que se ha olvidado de mí. Sólo espero que mis hijos no lo hayan hecho", los ojos de Elena se abrieron de par en par, parecía haber perdido de nuevo la concentración.
"¿Cuánto tiempo has estado sin verlos?"
"Han pasado casi tres años. Me preocupo por ellos. La familia de mi marido no me quiere mucho. Sólo nos ayudaron porque mi marido me dejó por otra mujer. Se sienten culpables de cómo dejó las cosas, pero siguen culpándome a mí. Estoy segura de que les han contado a mis hijos todo tipo de cosas horribles sobre su madre".
"Típico", añadió mi madre.
Todas las mujeres asintieron, excepto Dulce.
"Sabes, Nita, ya no puedes estar triste. Así que te dejan con hijos y con deudas. Se llevan tu dinero para beber o para jugar. Encuentran mujeres nuevas, más guapas, demasiado simples para saber nada. Tu trabajo también paga sus hijos, hasta que él deja de volver. Así son los hombres. Y bien por ellos, tienen que responder ante Dios y nosotras recibiremos nuestra recompensa.
"Estoy feliz de estar vivo. Cuando pasábamos por México, veía a la gente pudrirse en las calles y en los hospicios esperando que llegara el valor. Enfermaban de cobardía, de nostalgia. Eran los que quedaban atrapados. Ellos fueron los que perdieron piernas y brazos, los que murieron. No puedes cruzar con el corazón encogido, te hundirás. No puedes huir de un ejército con el pasado al cuello, caerás. Nadie se detiene por ti, te dejan atrás.
"Me han abandonado más de los que me gustaría admitir. Tuve hijos. Los enterré, a uno incluso antes de que cumpliera dos años. Me los arrebataron. El menor por enfermedad, el mayor por pandillas. Pero no me los llevo conmigo. Están con Dios, están en lo más profundo del suelo de Guatemala. No puedo traerlos conmigo, por mucho que me revuelva la barriga. Cuando mi madre desapareció durante la guerra, pasé cuatro años en un orfanato llorando y esperando que volviera. Pero no llevaré su recuerdo a Estados Unidos. Ella va a descansar en paz. Todos lo están, por fin, sin que yo moleste más su memoria.
"Guatemala está tan lejos como el sueño de ayer, para mí es un globo que solté. Es probable que nunca vuelva a verlo y eso está bien. Merece la pena. Vosotras, las que tenéis familia, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Os echan porque sois pobres, porque sois mujeres, pero pensáis que os vais por voluntad propia.
"Ustedes, las mexicanas, siguen en su país aún ahora y por eso siguen pensando como lo harían en sus ranchos, en sus barrios, en sus lindas plazas. Piensan que pueden traer a México con ustedes. Piensas que tus hijos, tus maridos, son lo que te espera del otro lado. Crees que tendrás dinero extra para enviar a casa y que le comprarás a tu madre un calentador de agua, los vestidos que nunca ha tenido porque, miserablemente, tuvo una hija que no supo trabajar como un hombre. ¡Vaya broma! Eso no es lo que nos espera. Lo que nos espera es más sufrimiento, es un trabajo tan duro que llorarás. Pero, he visto gente regresar a Guatemala después de que lo logran y son alguien. Todos dicen que sufren, que parecen rotos, que parecen cansados, pero vuelven con dinero, con dignidad.
"Dios se lleva lo que le parece y nosotros nos lamentamos porque ya no se puede recuperar. Pero, lo único que Dios nunca nos niega si lo queremos es nuestra dignidad. Ese es el pecado del hombre, negarnos la dignidad que nos corresponde. Es lo que sufren en silencio incluso las mujeres ricas, demasiado asustadas para decirlo por miedo a ser las únicas.
"Señoras, no he sido nadie y a veces incluso menos que eso. Recogedora de alguien, niñera de alguien, mula de alguien, brazos trabajadores y una boca que alimentar. A veces la paga sólo eran promesas incumplidas de no recibir palizas ese día. Necesito saber lo que es la dignidad. Quiero saber lo que es cuidar de mí misma. Quiero saber lo que es ser una mujer, no sólo una madre, no la mascota de alguien.
"Se lo advierto señoras, no conseguirán cruzar si no despiertan y no voy a arriesgar mi oportunidad de dignidad por sus maridos y sus hijos, por sus madres de vuelta a casa y sus baños calientes. Despertad. Vuestros títulos no importarán, lo blanca que sea vuestra piel no importará cuando veáis a los perros, cuando veáis las armas. Para ellos, tampoco sois nadie. Despierta y deja de fingir que quieres llorar. Lo que quieres es huir, lo que quieres es ser alguien. Por eso estamos aquí. Dicen que este lugar es diferente, que serás alguien. Tiene que ser verdad. Si no, ¿por qué venimos tantos?".
Todos nos quedamos mirando mientras Dulce hablaba. Cuando terminó, su silencio fue como el último trueno de una tormenta.
Elena miró directamente a Dulce: "Si no lo conseguimos, ¿qué harás?".
"Púdrete en la tierra. La única forma de que no lo consiga es que la tierra me trague entero".
"Si eso ocurre, quizá se planteen devolverte el dinero". Todos se rieron de la oportuna broma de mi madre.
"¡No estaría bien!" Los otros dos hablaron casi al unísono.
Mi madre empezó: "¿Y tú, Dulce? ¿Tienes algo esperándote?"
"No, nada. Bueno, un señor mayor de mi pueblo es ciudadano estadounidense, ¿te imaginas? Cuidé de su mujer durante mucho tiempo; tenía diabetes y perdió una pierna. Al final la trasladaron a Los Ángeles hace unos años. Pobrecita, la gangrena casi la mata una vez y él es demasiado bueno para dejarla morir sola.
"Tuvo la amabilidad de invitarme a quedarme con ellos si alguna vez llego a cruzar. Su marido dice que hay mucho trabajo, que basta con presentarse en una fábrica o en un campo. Pero, ya he tenido suficiente de eso.
"Dicen que la gente te pagará los estudios mientras trabajas en la consulta de un dentista o un médico. No te ponen a hacer nada difícil, sólo a barrer suelos y limpiar cosas al principio. Se supone que el dinero es increíble. Quiero ahorrar lo suficiente para comprarme un par de pechos nuevos".
"¿Y dónde los vas a meter?". Heréndida apenas podía respirar entre carcajadas.
"¡Aquí y aquí y aquí!" Dulce se agarró los costados, "¡Y uno aquí!".
"¡Dulce, eres tremenda! Madre de Dios, ¡vas a traumatizar a la pobre niña!". Elena se rió, secándose las lágrimas de los ojos: "No le hagas caso, mijito, tú tápate los oídos".
"¿Cuáles?" Me puse las manos sobre las orejas de mi gorrito de Mickey Mouse.
"Álvaro, cuéntales lo que comiste ayer". Mi madre me dio un codazo.
"¿La torta?" Pregunté.
"Sí, pero diles qué tipo de torta comiste".
"¡Oh! ¿La torta Zebra?"
"¿Torta de cebra?" Heréndida no me entendió.
"Sí, tienen cebras en Tijuana. Puedes montarlas y los güeros se toman fotos con ellas. Supongo que también las hacen tacos y tortas".
"¿Quieres decir deshebrado?" Preguntó, intentando no burlarse de mí.
"Sí, torta de zebrados".
"Eso sólo significa que la carne está deshebrada", Heréndida me miró con simpatía, "pero es Tijuana. A lo mejor era cebra".
"La comida suena bien, incluso la cebra. Parece que llevamos aquí una eternidad". Elena se frotó las piernas.
"No, no han pasado más de cuarenta minutos", se disculpó mi madre.
"¿Y si cogemos la mota y salimos corriendo?". sugirió Dulce, medio en serio.
"¡Dulce! Vas a conseguir que nos maten, ¡o algo peor!". Heréndida soltó un chillido.
"¿Qué es peor que te maten?". la animó Dulce.
"Estar atrapado con un personaje como tú en esta cabaña", Heréndida se reclinó mucho en el sofá y exhaló, "y, bueno, tal vez estar atrapado con un personaje como tú en esta cabaña y no tener a nadie más con quien hablar".
"Ustedes dos son la peor compañía, siempre peleando". Elena se inclinó sobre sus rodillas, con la cara entre las manos.
El viento volvió a sacudir las paredes y el tejado. A través del revestimiento oxidado, la arena se colaba; la ansiedad que todos habíamos reprimido se colaba detrás de cada grano.
La putrefacción acre de los paneles de yeso, la dulzura del zinc, la salvia, todo iba y venía mientras esperábamos a que volviera Guillermo. El patrón era predecible. A medida que un aroma desplazaba al otro, podía sentir el suave paso del tiempo. Cuando Elena rompió el ciclo con un frasco de desodorante, habían pasado al menos cincuenta minutos.
"Mamá, ¿cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí? No me gusta".
"Sólo un poco más, cuando empecemos a caminar no tendrás tanto frío". Sacó un pañuelo de su bolsillo y me limpió la nariz.
"Heréndida, Dulce, Elena", les pregunté, "cuando lleguemos a Estados Unidos, ¿vendrán a visitarnos?".
Se miraron antes de responder, mi madre les ahorró la molestia.
"No, mijo. Se van a lugares muy lejanos de donde vive tu papá".
"¿Dónde vive?"
Antes de que pudiera contestar, el ruido de dos vehículos nos hizo ponernos en pie. Guillermo irrumpió por la puerta.
"Ve afuera, al camión azul. Te llevaremos al lugar de entrega".
Mientras salíamos, Guillermo comprobó las armas y las bolsas y cajas que había por todas partes. Cuando estuvo satisfecho con su recuento, salimos a la oscuridad.
En el tiempo que habíamos esperado, el desierto sólo había conservado el calor más residual. No era Huentitán. En los vientos azotadores que traían nubes rosadas a mis mejillas no había rastro de cuero de caballo, de madera de guayabo. Transpuse la imagen final de Guadalajara sobre el vacío del desierto. Aquella cicatriz reluciente en las montañas verde pino no podía tapar la fealdad, el cervatillo. Al subir al camión, sentí miedo por primera vez.
"¿Lo habéis encontrado todo ahí?". le preguntó a Guillermo la señora que conducía.
"Por favor, sólo queremos irnos". Mi madre habló tímidamente. Cuando puso mi mano entre las suyas, pude notar cómo temblaba. Dulce me cogió la otra mano y empezó a rezar.
"Diosito, has velado por mí, me has salvado en mi viaje. Por favor, no nos abandones ahora, no nos dejes caer como a tantos. Concédenos un paso seguro. Ciégalos para que no vean, átales los pies para que no puedan correr, y dales conciencia para que no nos hagan daño".
"Mira, hoy tenemos una carmelita". bromeó Guillermo mientras se sentaba en el asiento del copiloto. Dulce silenció su oración, pronunciando las palabras en su lugar.
"Mamá, ¿dónde están Heréndida y Elena?" Pregunté
"Tienen que ir atrás, mijo, aquí no hay espacio".
La señora habló: "Ya nos vamos, agacha la cabeza y no mires fuera".
Sólo diez minutos después, nos habíamos detenido de nuevo. Las luces del camión estaban apagadas.
"Mamá, ¿dónde estamos?"
"Tranquilo, mijo, no me sueltes la mano".
Empezamos, con Guillermo delante. El camión se alejó. No podía ver muy lejos, la negrura opaca se aferraba a todo. Nuestros ojos luchaban por adaptarse.
Muchos metros parecían separarnos de la barrera roja. Caminamos junto a ella, acercándonos sólo para evitar los riscos y la maleza de arbustos espinosos. El suelo estaba removido, vuelto sobre sí mismo. Las zanjas artificiales, los montículos cubiertos de cristales, las estacas de hierro en el suelo, los blísteres... Éstas eran las palabras de la frontera. Se repetían una y otra vez, un lenguaje sin gramática ni música. Anticonceptivos, pañales, alcohol de grano, eran un rezo del rosario en la lengua vernácula del desierto.
¡Vimos los huecos en el muro! Vimos los puentes sobre los canales de desagüe. Pero no nos detuvimos a preguntar por qué no pasábamos por encima de ellos. No podíamos. Inmersos en el dialecto de la frontera, habíamos olvidado nuestro propio español. Una dolorosa afonía se apoderó de nosotros. Hasta nuestra respiración era silenciosa; estaba seguro de que nos ahogábamos.
Me sentía como una bestia muda corriendo por los pocos llanos. Mi cabeza temblaba de un lado a otro, por dentro murmuraba, practicando: "Soy Álvaro. Yo soy Álvaro. Papá, soy Álvaro. Te he echado de menos". Me esforzaba por distinguir su cara. En mi mente no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Sólo recordaba la forma de su bigote, pero eso también se fundió en el pánico de un paso perdido. Mi madre me arrastró. Me agarré a su mano, pero ella no se dio cuenta, o no podía darse cuenta, de que mis piernas habían rozado el suelo.
Elena cayó detrás de mí. Sus brazos sangraban y estaban cubiertos de zarzas. Redujimos la marcha para que se recuperara. Era evidente que nuestro ritmo era insostenible y nos detuvimos en un pequeño claro detrás de una valla ondulada.
A nuestro alrededor había recipientes de plástico para el agua. Con el tiempo, algunos se habían llenado de tierra y la maleza había echado raíces. Las macetas improvisadas eran demasiado pequeñas y la tierra demasiado pobre para sostener un crecimiento real. No se sabía cuánto tiempo había pasado desde que se abandonaron ni qué había sido de los jardineros accidentales.
Me senté junto a un pequeño y marchito enebro y observé cómo Heréndida atendía el brazo de Elena. Mi madre parecía dolorida mientras buscaba algún peligro a su alrededor.
"Mijo, ¿qué te he hecho? Que Dios me perdone, debería haber esperado a que fueras mayor".
"Estoy bien, no tienes que preocuparte".
"Sólo un poco más y estaremos con tu padre. Prométeme que lo intentarás".
"Puedo hacerlo".
"¿Qué te ha pasado en la rodilla?" Señaló la gran mancha de mis vaqueros.
"Me resbalé y me arrastraste. Estoy bien, no me duele".
¡"Mijo"! Deberías habérmelo dicho. Deberías haber gritado o algo".
"Olvidé cómo hacerlo".
Se acercó a mí y se sentó. Cuando apoyó mi cabeza en su hombro, empecé a llorar.
"Mantén a tu hijo callado, estamos demasiado cerca. Si oyen su llanto, estamos jodidos", me miró Guillermo amenazadoramente.
"Es un niño, déjalo en paz", dijo Heréndida desde detrás de él.
"Va a ser el chico que te meta en una celda si nos encuentran por su culpa".
"Lo siento, estoy cansada y no quiero estar aquí". Mi voz vaciló y se quebró, no estaba segura de si estaba gimoteando o gritando.
"Álvaro, ven aquí". Dulce me hizo un gesto. Me levanté y me puse delante de ella.
"Toma esto, es una pequeña moneda que me dio un sacerdote. Os mantendrá a salvo a ti y a tu madre. Si sientes miedo, sostenla en tu mano y di Padre Nuestro. Conoces esa oración, ¿verdad?"
"Sí, quiero".
"Bien, sólo dilo en lo profundo de tu corazón, nadie tiene que oírte hacerlo. Toma esto también, es un trozo de melcocha". Me dio un pequeño caramelo de su bolsillo. Me lo metí en la boca e intenté no volver a llorar mientras se deshacía.
El respiro fue breve y Guillermo nos puso de nuevo en marcha con urgencia. Nos habíamos acercado al muro y oíamos a lo lejos las ruedas de los coches patrulla rodando sobre la gravilla. El muro amortiguaba los sonidos y era difícil saber exactamente a qué distancia estaban.
"Ya casi estamos en el otro lado. Sólo tenemos que atravesar un pequeño barranco y saldremos corriendo".
La noticia nos llenó de energía. Mis piernas se guiaban solas; me limitaba a flotar sobre las fisuras del suelo. Las depresiones no nos dieron ninguna dificultad. No nos frenaron, ni siquiera cuando llegamos a la zanja llena de agua.
Metimos los pies sin pensarlo dos veces. El olor a excremento, a vegetación fresca fue un alivio. El negro arroyo reflejaba el tenue dorado de las colinas. Estábamos cerca. Nos empujamos, con los pies hundidos en el fango. Arañamos las orillas del lado opuesto, tirando hacia arriba. Hicimos profundas cicatrices en el barro, desenterrando las jóvenes raíces de hierbas y maleza. Tenía la cara empapada y me temblaban los brazos. No estaba seguro de cómo lo había conseguido.
"No puedo seguir haciendo esto". Tiré del brazo de mi madre.
"Álvaro, no tenemos elección, tenemos que seguir".
Mis propios pies eran los saboteadores, se balanceaban sin rumbo delante de mí. Cuando chocaban, me caía. Cuando su sincronización fallaba, yo caía. No sentía las manos, aunque sentía las rocas que dejaban marcas rojas al impulsarme hacia arriba.
Tuve que bajar el ritmo. Estaba agotado. Enfurecidos, todos se turnaron para levantarme por encima de las profundas zanjas. Tiraron de mí desde las axilas por encima de los matorrales y las estacas oxidadas que se habían vuelto más numerosas, más amenazadoras. Guillermo también se había unido al esfuerzo, le dolían las manos al clavármelas en los hombros, pero le tenía demasiado miedo como para protestar.
Cuando estaban demasiado cansados para ayudar, mi madre encontraba fuerzas para hacerlo sola. Le temblaban los brazos y le lloraban los ojos por el esfuerzo, pero no se detenía. No quería que nos quedáramos atrás.
"Mamá, estoy muy cansado."
"Estamos tan cerca. Unos minutos más y estaremos allí, lo prometo".
"Mamá, pero yo sólo quiero dormir". Sentí ganas de llorar.
"Mijo, tienes que seguir, ¿de acuerdo? No puedes parar ahora".
"¿Necesitas ayuda?" Dulce se acercó a mi madre.
"Dice que está cansado, pero le he dicho que no podemos parar". Su voz se hundía, su tono culpable y remoto.
"¿Es verdad, mijo?" Dulce me dio una palmadita en la mejilla. "¿Y si jugamos a algo? Solía hacerlo con mis hijos allá en Guatemala. Te voy a levantar por encima de los agujeros y cada vez que lo haga tienes que contar. ¿Hacemos un trato?". Miró a mi madre: "Dale tu mano derecha y dame la izquierda".
Lo hice, empezamos a caminar un poco más rápido y ya había empezado.
"Uno".
"Muy bien, sigue así".
"Dos. Tres."
"Estoy muy orgullosa de ti, Álvaro, lo estás haciendo muy bien". Mi madre se agarró con más fuerza mientras repasábamos varios de los agujeros más pequeños.
"Catorce. Quince". Nuestro ritmo se había ralentizado ya que empezamos a ir cuesta arriba.
"Qué grande eres, mijo". Dulce se rió. "Vas a ser un joven tan guapo y alto".
"Estoy tan cansada". Me quejé.
"¡Sigue contando y antes de llegar a cien habremos llegado!". Dulce me sonrió, reajustando su mano sudorosa para agarrarme mejor.
"Veintidós. Veintitrés".
"¿Qué es eso?" Guillermo nos detuvo. "Que nadie se mueva. ¿Habéis oído eso?" Estaba susurrando. Apenas podía oírle.
"Todo el mundo, detrás de la valla."
Mientras nos acercábamos a la barrera, un camión encendió todas sus luces. Cegados, nos dispersamos tan rápido como pudimos. Corrí, perdiendo a mi madre. La seguí mientras nos escabullíamos detrás de un pequeño segmento. Dulce me agarró de la mano, tirándome hacia delante. Caí con fuerza al suelo y mi madre rodó encima de mí, agarrándose a mi torso con todas sus fuerzas.
"No te levantes, Álvaro, hagas lo que hagas agárrate a mí aquí".
"¿Qué está pasando?" Gritaba, sin saber si ella podía oírme por encima de los gritos de las otras mujeres.
"Nada, sólo agárrate a mí. ¡Por favor, escucha!"
"¿Por qué no me lo dices?" Empecé a llorar, luchando contra su peso para ver lo que pasaba a nuestro alrededor.
A lo lejos vi a Guillermo, Elena y Heréndida corriendo hacia el desierto. Uno tras otro fueron cayendo. Heréndida gritó y pataleó mientras un agente la agarraba por las piernas y la arrastraba detrás de una parte de la valla. Ella le abofeteó. Le escupió.
"¡Suéltame!" Gritó una y otra vez mientras él intentaba ponerla en pie, golpeándola contra el suelo mientras luchaba por controlar sus contorsiones.
Cuando uno de ellos vio a Dulce junto a nosotros, se lanzó sin decir palabra. Corrió tan rápido como pudo, levantando polvo con un formidable golpeteo. Cada vez que él se acercaba, ella percibía el resplandor que la piel pálida proyectaba contra ella cuando él le tendía la mano. Dulce se desviaba o saltaba por encima de los arbustos secos para evitar su agarre. Los orificios nasales de su ancha nariz morena se abrieron de par en par y su boca se abrió de par en par. Saltaba a las zanjas y volvía a salir de ellas con el mínimo esfuerzo. Cuando él se desesperó y lanzó su delgado y musculoso cuerpo de cabeza contra ella en un intento de derribarla, ella sacó una pequeña navaja del dobladillo de sus vaqueros. Le lanzó un tajo a escasos centímetros de su cara. Impulsándose hacia atrás, volvió a hacer el movimiento en el aire, advirtiéndole de que mantuviera las distancias. Él echó mano de su pistola.
Mi madre intentó taparme los ojos, pero se rindió enseguida cuando le mordí la mano.
Dulce se quedó helada, empapada, con la piel reluciente bajo las altas luces. El moño se le había deshecho, las horquillas se le habían caído todas, dejando al descubierto una gran masa de rizos sin lavar. Su mirada había perdido toda su lucidez. Estaba agitada.
Dulce soltó el cuchillo, cayó y echó a correr de nuevo. El agente, que seguía apuntando con su pistola, hizo una pausa. Volvió a guardarla en su funda y echó a correr tras ella.
Era inevitable que ella no durara más que el veinteañero. Se acercó lo suficiente para agarrarla por los extremos del peinado deshecho y luego por la manga de la camisa. Tiró con ambas manos. Las fuertes piernas mayas de Dulce habían caminado un continente, habían escalado un cono de ceniza y se habían enfrentado a más de un soldado mexicano, pero a dos millas de Estados Unidos, esas mismas piernas finalmente se doblaron. La atraparon y la obligaron a tirarse al suelo.
El joven aulló, pidiendo ayuda al resto de la patrulla fronteriza. Tiró de ella bruscamente, como si fuera un ciervo o un oso, pero ella no se levantaba. El propio suelo parecía aferrarse, no queriendo dejarla marchar tan cerca del final de todo. Otro agente se acercó y le echó una mano. Dulce fue arrancada del suelo de la cuenca. Se hundió y lucharon por ponerla en pie.
Desafiante, incluso bajo su custodia, su esperanza y sus sueños se aferraban al aire, como una nube de tiza que sus manos agitadas no se quitaban de encima. Cuando la sentaron en la parte trasera de un jeep, con ramas y raíces en el pelo, pude sentir los primeros sollozos de mi madre.
Allí, clavado bajo mi madre, detrás de una sección oxidada de valla ondulada, vi mi país en el borde de un prisma. Vi su forma, cada río y cada arroyo en la imagen posterior de las luces brillantes. Vi el Periférico en toda su asmática y centelleante longitud, dando vueltas a nuestro alrededor como si nos hubiéramos convertido en la propia ciudad. Todo lo que podía conocer parecía estar ante mí, listo para ser agarrado y finalmente enfrentado. Me recordé a mí mismo hace menos de un mes en la cama del hospital, mustio y marchito; claveles rojos en una jarra de Tlaquepaque. Estaba indignada. Estaba enloquecido. Si no podía comprender las fuerzas que nos habían colocado allí, definitivamente sí comprendía lo que éramos a la sombra de aquel hombre con su desaliñado bigote rubio y la pistola en el cinturón multiusos. Levantó a mi madre por los hombros, yo me agarré y los dos nos pusimos en marcha hacia una furgoneta blanca. Mis grandes ojos marrones se encontraron con aquellos finos discos azules y sentí un impulso asesino.
"¡No toques a mi madre! Hijo de perra!" grité en el tono más vulgar que conocía. Tal vez para mi fortuna, no hablaba nada de español.
"Cierra la boca, Álvaro. Cierra la boca o te la cierro yo. Cállate y estaremos bien. Sólo cállate".
No tuve elección. Acobardados bajo la fuerte mano del agente, nos llevaron hacia el asiento trasero de una furgoneta blanca. Nos empujó dentro.
"¡Por favor, no nos haga daño, sólo tiene siete años!". La voz de mi madre era fina y ronca, pensé que se rompería ante mis ojos.
Elena fue lanzada detrás de nosotros.
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué tuvieron que luchar contra ellos? Los matarán, ¡o algo peor! ¡Cristo mío, Señor mío! ¿Qué nos pasará? Por favor, ¡no dejes que nos hagan daño! ¿Adónde nos llevan?" El pánico de Elena era palpable.
El oficial gritó en el camión.
"¿Quiere que hablemos inglés? Cristo mío, Señor mío, ¿qué nos va a pasar?".
Intentó comunicarse, pero sus palabras carecían de sentido en nuestras mentes. Nuestros rostros inexpresivos le enfurecían. Su boca rechinó, mordió sus propias palabras. Las venas de su cuello se encendieron.
"¿Qué van a hacer? ¿Por qué estamos aquí?" Grité.
"No lo sé, no lo sé. Mijo, por favor perdóname. Dios mío, Dios mío por favor perdóname". Mi madre temblaba incontrolablemente mientras se aferraba a mí.
El agente dio un portazo y Elena y mi madre lloraron amargamente. No pude ver a Dulce ni a Herendida a través de los cristales tintados.
Cuando dos agentes subieron al camión y éste empezó a moverse, la imagen del rostro de mi padre apareció en mi mente con toda claridad.
El camión giró violentamente, rodó por las mismas zanjas por las que nos habíamos arrastrado. Chocamos unos contra otros mientras se abría paso por un camino. El pecho me latía con fuerza. Cada bache me revolvía el estómago.
Nos detuvimos de repente y las puertas se abrieron. Delante de nosotros había una verja metálica, una entrada con guardias armados a ambos lados. Nos sacaron y luego nos empujaron.
"¡No, no! Nos mandan de vuelta". Elena se deshacía ante nosotros. "¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos? ¿Dónde podemos ir?" Una y otra vez preguntaba a los guardias. Ninguno hablaba español, o al menos a ninguno le importaba contestar. "Tú, tú pareces cristiano. ¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos?"
Un guardia la miró, como si conociera las palabras, pero no respondió.
"¡Dios mío, nos has abandonado! ¿Por qué no nos mantuviste a salvo?" Elena gritó cuando el último empujón la devolvió al otro lado. Se inclinó sobre sí misma y vomitó.
Mi madre estaba callada. No podía caminar. Caí de rodillas. Busqué el medallón, froté los bordes con los dedos.
Dije Padre Nuestro en el fondo de mi corazón, donde nadie tuviera que oírlo.
Cuando terminé la oración, el cielo de San Diego estalló en un rojo intenso. En el tenue resplandor de detrás de la valla creí ver a mi padre, pero no era más que la silueta de un guardia disolviéndose en la humedad de mis ojos.