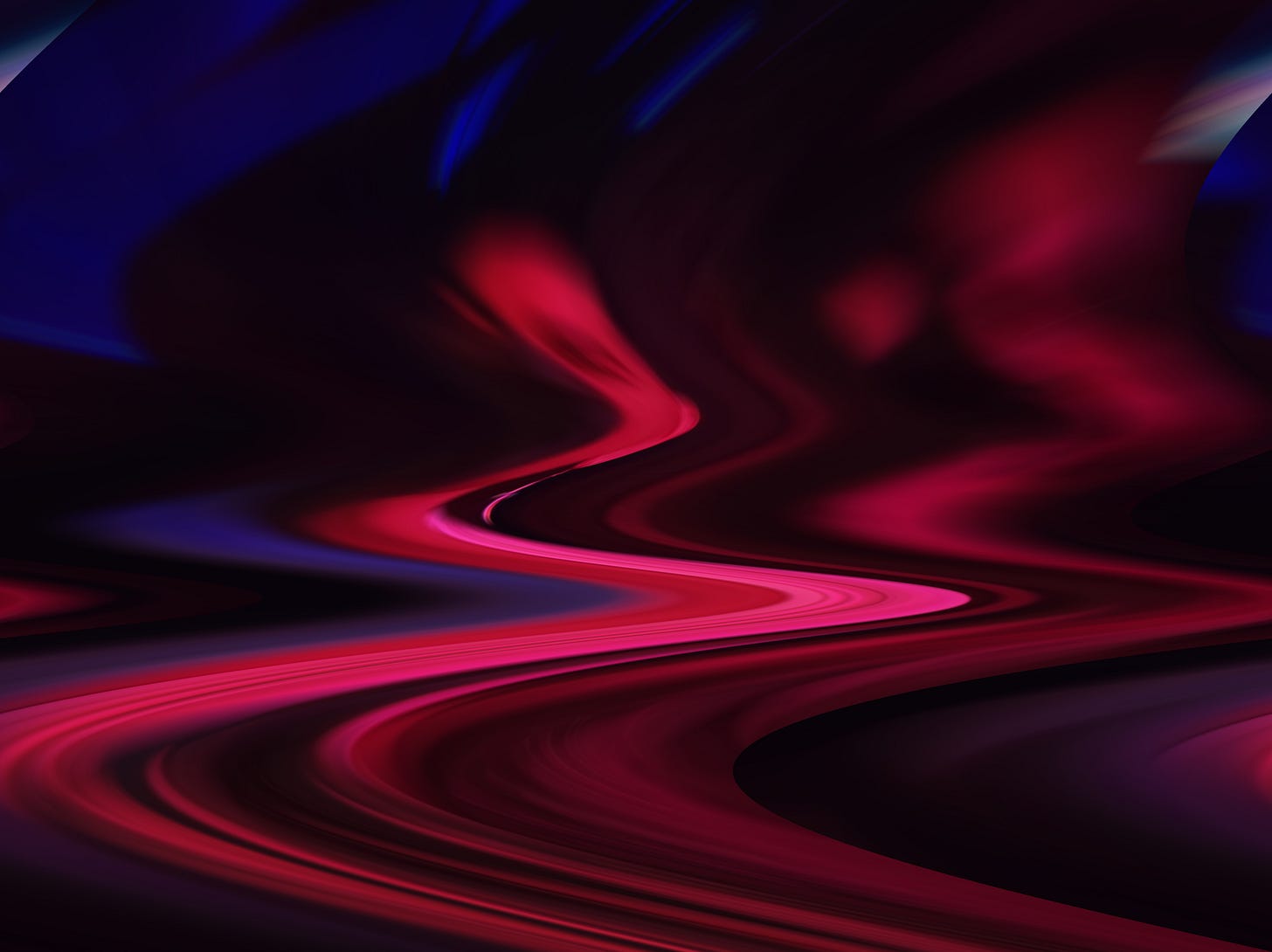[ESP] Perseo y el Minotauro en el Laberinto de la Soledad
En psicosis, siempre estás bien acompañado.
No sé muy bien cómo explicar la serie de acontecimientos que me llevaron a inventarme una vecina filipina en el estudio de debajo del mío con la que tuve una discusión por su mordaz reproche a mi forma de vivir y mi egocentrismo. Devastado por otra amistad fracasada tan pronto, cogí mi botiquín y reuní dos cajas de Tafil (alprazolam), una botella de clonazepam genérico, cuatro gramos de metanfetamina y me atiborré de ellos usando medio litro de Absolut como lubricante. Antes de perder el conocimiento, recuerdo las oleadas alternas de contracciones musculares que me aplastaban las costillas y la repentina liberación de mis músculos agotados. Recuerdo que pensé para mis adentros que finalmente moriría mientras mi mandíbula se retorcía horizontalmente de forma incontrolable y todos los dedos de mi mano se retorcían en patrones que nunca antes había visto. Todo se volvió carmesí y luego negro después de que mi diafragma dejara de contraerse y liberarse y el pánico diera paso a una tranquila aceptación. Unas dos semanas después, rastreando mis huellas electrónicas y preguntando a la gente que había visto poco antes, me di cuenta de que había permanecido inconsciente en mi apartamento durante dos días. Cuando desperté, no tenía acceso a todos mis recuerdos ni el saber completo de quién era. En su lugar, me desperté con la furiosa voz de una mujer que no puedo identificar, tal vez una desventurada barista o cajera de un Oxxo cuya voz mi cerebro secuestró y convirtió en una Furia que hizo temblar el apartamento con advertencias de que debía dejar la llave en la puerta y correr tan rápido como pudiera si no quería estar allí cuando llegara la guardia nacional. Así que me fui. Pasaría un velatorio antes de que pudiera recordar el nombre de mi madre.
Esto comenzó casi una semana antes. Orlando fue la última persona que recuerdo haber visto antes del comienzo de mis psicosis. Tuvimos un romance TLP como si salió de un libro de texto y comenzó casualmente porque ambos buscábamos refugio en el mismo lugar de encuentro que a lo largo de cuatro años se había degradado de un lugar–donde los homosexuales de la ciudad y los hombres casados y tapados de los ranchos periféricos iban en busca de humedad fácil e intimidad instantánea–y se redujo a las partes elementales como fumadero donde los adictos del urbis buscaban rincones oscuros para fumar sin ser molestados. Mi atracción no fue instantánea; él tenía un aire arrogante y adolescente (aunque tenía, como yo, más de 30 años) y una risa altiva que tardé en encontrar entrañable (cuando no provocaba un juicio venenoso pero silencioso). No conocí mi atracción hasta que estuvimos lo bastante cómodos como para que nos ripostáramos y para que él pensara que podía impresionarme en el bar tocando Hot Summer de f(x); yo, siempre dispuesta a tener la última palabra, respondí tocando la versión original de Monrose. Hizo un mohín mientras yo me regodeaba de mis conocimientos arcanos y eruditos de la música pop hecha para hombres homosexuales que se lamentan de envejecer.
Una noche, inusualmente, se mostró cabizbajo. Una vez alcanzado su habitual y patológico nivel de embriaguez, me confesó que había estado potencialmente expuesto al VIH por una pareja cuyo estado serológico desconocía hasta que se enteró por un vendedor gay de orquídeas de la zona, que lo compartió maliciosamente como si fuera un chisme cotidiano1. Aterrorizado, más por la posible humillación o las repercusiones sociales que por las repercusiones o complicaciones para la salud, su falta de conocimientos sobre el VIH (típica de la mayoría de los hombres homosexuales de todo el mundo, pero escandalosamente pronunciada en Jalisco) me proporcionó una oportunidad para seducir y encantar con los conocimientos adquiridos tras casi una década trabajando en la sanidad pública en California; conocimientos que creía que se habían vuelto inútiles e inertes ahora que había cedido a los caprichos del destino y había regresado a Guadalajara, donde la ley, el sistema sanitario y los contextos sociales hacían que mi experiencia acumulada fuera discutible. Saqué del banco de conocimientos adquiridos en las formaciones obligatorias sobre el VIH que el condado de Los Ángeles exige a todos los empleados públicos y sus contratistas y le proporcioné toda la información que pude sobre las probabilidades de transmisión, la disponibilidad de PEP (profiláxis pos-exposición), los resultados, el proceso desde la prueba hasta, Dios no lo quiera, el tratamiento. Reuní toda la información que tenía sobre el sistema sanitario local mientras estaba a su lado. Le juré que estaría bien y me ofrecí a acompañarle a cualquier cita si sentía la necesidad de apoyarse de alguien. Debo el tiempo que pasé con Orlando a los esfuerzos de las ONGs y los Gobiernos por difundir esta información en la campaña para que todas las zorras Angelinas de pelo rosa tomaran su PrEP. Tienen mi gratitud.
No estoy seguro de por qué Orlando decidió contarme algo que le daba tanto miedo y de lo que estaba tan avergonzado. No me lo esperaba, ni esperaba ni puedo explicar el hecho de que fuera tan comunicativo sobre mi propio estado serológico apenas unos meses después del diagnóstico y con alguien que entonces era y en muchos sentidos sigue siendo un desconocido. Tampoco entiendo la falta de envidia cuando resultó que seguía siendo seronegativo a pesar de toda la preocupación. En retrospectiva, me sentí eufórico ante la oportunidad de confesarme y recibir empatía tras el colapso de mi ego en autocomiseración y odio hacia mí mismo, la privación del tacto y el aislamiento de mi giro hacia la castidad tipo monja por un sentido de obligación ético y por miedo a ser quemado vivo o encarcelado2. Nunca le conté a Orlando cómo me sentía ni lo que significaba para mí contar con su confianza, ni volví a oírle explicar o mencionar su propia apertura precoz. Pero no fue la última vez que se presentó ante mí sin vacilar.
La primera noche que pasamos como pareja furtiva, llevaba un sueter rosa pastel que parecía sacado del muestrario de un escenógrafo para combinar con sus rizos rubios y sueltos siempre en un aristocrático-en-deshabille que, exasperantemente, le sienta a la perfección. Nos sentamos bajo la única farola encendida cerca de mi casa de entonces. En un banco a las afueras del Soho House de Guadalajara, le dejé serpentear en una conversación que monopolizó hasta llegar a un doloroso secreto de infancia que me confesó enfatizando su aceptación y fortaleza una y otra vez hasta que dejó de ser creíble. Me casaría con él allí mismo si me lo hubiera pedido. Le habría dado cualquier cosa mía que me hubiera pedido. Fue este soliloquio, esta segunda confesión, lo que abrió nuestro augenblicke compartido. Lo que siguió fueron más momentos como éste, estaciones de la cruz llenos de intimidad y profunda comprensión (tal vez, amor) que ofrecían un respiro a mis frustrados y siempre inflexibles intentos de adueñarme del afecto de Orlando. Él seguía obsesionado con su ex amante y nuestra relación siempre trasminó a carroña, pero yo rumiaba y enterraba la sensación de humillación constante. Lo acepté como su cornudo, pero por vanidad intenté seducirlo, engatusarlo, por la sensación de que le había dado tanto la apertura como el conocimiento que podría utilizar para destruirme.
No estoy seguro cuál era su objetivo o cognición respecto a todo esto. Pero parecía ser y era recíproco en más de una ocasión. Mostraba un interés sincero por mí, soltándome ocasionales halagos que me paralizaban mientras contenía las lágrimas abrumadop por su sinceridad y la atención que prestaba a detalles minúsculos de mi persona. Con simples observaciones me desnudaba al instante, cada vez. Orlando se autodespreciaba constantemente, de forma cruel. A menudo hacía comentarios oblicuos lamentando no haber ido a la universidad, y mucho menos a una prestigiosa como yo, o haciendo comentarios con la lengua pegada a la paleta de la boca lamentando no tener mi don de dandi de parecer saber un poco de todos los temas. Nunca creí que fuera una comparación justa. Orlando era y sigue siendo una de las personas más emocionalmente inteligentes y observadoras que conozco, un hecho que atribuí inapropiadamente al oscuro secreto que compartió. Su sensibilidad y su ansia de conexión evidenciaban la existencia de una capacidad preternatural para comprender a los demás. Siempre conseguía evitar la impresión de que estaba siendo manipulador o bromista, lo que forzaba tres dedos gordos entre su verdadero ser y la máscara del arrogante principito burgués que, pronto vi, utilizaba en todas sus relaciones interpersonales. Echo de menos esa comprensión y esa astucia más que nada. Era algo que no había sentido en México, ni siquiera por parte de mi propia familia, y es algo que no he vuelto a experimentar. Me pasaré la eternidad pagando por los remordimientos que aún estoy descubriendo en relación con Orlando, pero es la pérdida de su fiel brújula emocional, que nunca fallaba, lo que más echo de menos (aunque sé que esto es una especie de sofisma). Estaba tan encantado y obsesionado conmigo mismo, con mis intentos de seducirle y atraparle en mi órbita que nunca me tomé el tiempo necesario para conocer mejor esta faceta suya. Nunca le expresé lo encantador y especial que era su don, la envidia que sentía por ese instinto que creía compartir pero que iba perdiendo día a día. Las drogas no me ayudaron ni me dieron mucho tiempo para hacerlo. Para no hacer más larga una historia corta pero lujosamente brocada y para no dar la apariencia de que yo pudiera ser menos que totalmente responsable de lo sucedido, en lo más profundo de mi espiral descendente y maníaco terminé todo humillando al hombre en un popular bar gay bañándolo con una caguama de cerveza antes de enviar el envase como misil, estrellándose hacia la pista de baile y haciendo llover y rebotsar fragmentos de cristal sobre los atónitos clientes que antes de ese momento sólo lo conocían como el guapo y distante cliente habitualy el amigo del dueño. En aquel momento me pareció un signo de exclamación que ponía fin a la serie de conversaciones que habíamos mantenido o podríamos haber tenido. Ahora me parece más bien una elipsis. No he vuelto a ver a Orlando ni espero volver a hacerlo. He aceptado y comprendo -como si pudiera evitar hacerlo- el hecho de que probablemente me odie.
Sin embargo, es el hecho de que pueda temerme lo que hiere profundamente tanto mis sentimientos como mi orgullo y lo que disipa rápidamente cualquier breve romanticismo que pudiera atribuir a nuestra experiencia juntos. Podría disculparme un millón de veces y seguiría dudando de que sea suficiente.
A la luz de esto, entiendo como una manifestación de mi culpa y como un castigo de Dios que apenas unos días después de que su persona se alejara de mí para siempre, durante la semana que estuve aturdido y descalzo en las calles, debería haber sido su voz de entre todas las voces que había escuchado la que resonara desde todas partes y resonara siempre. En contraste con la calidad pasiva y ensayada de su verdadera voz y manera de hablar, el Orlando que yo conjuraba era siempre amenazador y furioso, a veces prometiendo violencia que, por casualidad o por intervención divina en su favor, hacía llegar a través de terceros. Aun así, se dignaba guiarme por mi laberinto con una enfurecida noblèsse obligé. Me he dejado llevar por la paranoia y lo improbable pensando que tal vez me hubiera visto en mi estado abismal y que algunas de las cosas que oí salieron de sus pulmones mojados. Disminuiría mucho mi sentimiento de culpa saber que tuvo la oportunidad de vengarse y que no se negó a sí mismo lo que le correspondía por derecho. Por eso sé que no puede ser verdad.
Aunque distorsioné su voz, ese rostro, incluso en las profundidades de un profundo delirio, era el mismo que cuando se había sentado frente a mí. Me avergüenza lo mucho que le debo a Foucault, pero cuando insisto en que en mi locura su rostro era real no aceptaré que me corrijan ni que afirmen lo contrario. Ese rostro, la semblanza de mi Orlando conjurado, tenía todo el volumen del real, sus rizos iluminados por la luz robada de la luna y luego por la luz del sol forjada en mandorla, como lo estaban la noche en que decidí amarlo por primera vez y la mañana siguiente, cuando lo vi marcharse, aún achispado, en un Uber al que yo había pedido y pagado. Los rasgos de aquel rostro alucinado proyectaban todas las sombras cambiantes contra sí mismo que su verdadero rostro. Las pupilas se deslizaban por los blancos y los músculos creaban todos los pliegues necesarios a las orillas de sus ojitos. El color de su piel, como avellana tostada, florecía en lavados de rosa. Confieso, por primera vez y lleno de amargura, que es el rostro de este Orlando de mi id el que más adoro y más añoro; más que el rostro del hombre de carne y hueso que en su momento ocupó todos mis pensamientos aturdidos y distorsionados. Siento que estoy incurriendo en una forma de violencia masculina al confesar esto en este formato después de todo este tiempo. Mas, no sé qué más hacer con este sentimiento.
Doy crédito a la voz de Orlando por haber evitado desastres peores que los que me ocurrieron durante la semana siguiente3. Desde lo alto de los edificios históricos de la ciudad me suplicaban o me aterrorizaban para que evitara ciertos barrios. Me revelaban las fronteras invisibles dentro de la ciudad y las historias de las tierras de nadie donde estaría a salvo de las fuerzas de seguridad de la ciudad, de sus cárteles y pandillas y de los cultos satánicos que yo inventaba para llenar los rincones oscuros de la ciudad. Me acobardaba y me comprimía en trozos de metro cuadrado de la banqueta marcados con pintura blanca y amarilla mientras él me decía que mientras estuviera dentro de tal o cual trozo de asfalto en disputa donde las burocracias beligerantes aún no habían concretado el poder y en tierras de tratados negociados en secreto para poner fin a los baños de sangre de la ciudad, que estaría a salvo. Durante la noche cual salté una barrera peatonal, me lancé a las vías del tren con todo el peso de mi escuálido cuerpo y recorrí los túneles, él nunca se apartó de mí. Cuando vi ganchos con cadenas entrar en las cuencas oculares de mujeres catatónicas mientras eran retorcidas y aplastadas alrededor de pilares de concreto, fue esta voz la que me consoló con una dulzura que no puedo explicar ni describir, pero que aún puedo oír. La alucinación acabó por apuntarme con sus cuchillos, repitiendo incesantemente que no recibiría la decapitación misericordiosa, indolora y digna de un verdadero hombre, sino que en su lugar mi carne sería desmenuzada y extruida por los huecos de los eslabones de la cadena y mi cráneo aplastado para que nunca pudieran identificarme. Su voz me calmó, me dirigió hacia un simulacro de aceptación digna de ese destino antes de que retumbara en el interior del túnel y me instara a correr. Mientras las cadenas traqueteaban detrás de mí y los gritos furiosos y los pasos de los verdugos escondidos en el túnel hacían vibrar mis talones, su voz hacía ondular las vías salvajemente como cuerdas de violín rasgadas mientras me ordenaba y me recordaba cómo poner un pie despues del otro.
Ahora me río. Pero, en aquel momento, sus gritos cargados de reverberación, sus golpes contra las paredes del túnel, las venenosas expresiones de incredulidad, sus repetidos arrepentimientos de haberme creído alguna vez inteligente, su búsqueda de todos los sinónimos de "estúpido" en español mientras me veía correr en dirección contraria hacia los brazos de quienes querían descuartizarme, adentrándome donde ni siquiera él podía acompañarme: todo esto me dio la fuerza para correr y correr hasta que salí de los túneles ensangrentado y moreteado por la abertura del otro extremo (no puedo comprobar que no fuera la misma entrada por la que caí, pero recuerdo que creí haber atravesado toda la ciudad). Su voz era inmortal. No me pareció extraño que sólo unas horas antes, en otro delirio, lo vi desangrarse a mi lado después de que hubiera saltado a la acción para protegerme de alguien -no estoy seguro de si era real u otra alucinación- que intentó atacarme.
Más a menudo, la voz era incorpórea. En el delirio más horrible, perdí la capacidad de leer y de ver objetos y personas, sólo veía los edificios y las fuentes de las plazas. Alguién me dio una botella de agua. Debio de verme mirar aterrorizado a mi alrededor buscando las caras de todos los maestros y amigos que había tenido en la vida quienes había convocado inventándome una imaginaria conferencia de educadores al otro lado de la calle en el Ex-convento del Carmen. Sentía el frescor en la mano, pero sólo veía la luz refractada y las sombras bamboleantes que el líquido proyectaba sobre mis palmas. Sentado en el borde de la fuente, oía la voz de Orlando como desde un pequeño altavoz dentro de la fuente. Se burlaba de mí y me torturaba mientras él arrojaba a la fuente la ropa que había dejado en mi apartamento. Lo recuerdo vívidamente; esa escena era idéntica a "Marta reprendiendo a María por su vanidad", de Guido Cagnacci, que vi innumerables veces en el Norton Simon4. Medio delirante por la deshidratación aguda y posiblemente sufriendo un golpe de calor, me senté aterrorizado al exterior del Templo del Carmen, asustando a los comensales del Chai con mis gritos mientras él tiraba un abrigo de pelo de camello trozo a trozo después de destrozarlo con un cuchillo. No podía ver los trozos del abrigo, sólo las sombras y el brillo de la bolsa de la tintorería sobre la superficie del agua. Satisfecho, se sentó a mi lado y me pidió que me tumbara en el césped. Accedí. Recostó la cabeza en mi regazo, no podía ver su cuerpo pero sí las lágrimas que empapaban mi mugroso pantalón de mezclilla. Se disculpó por lo que iba a ocurrir a continuación antes de clavarse en la cuenca del ojo un fragmento de vidrio que se clavó en mi muslo derecho y lo atravesó. No pude ver su cara ni mis heridas, sólo las manchas de mi sangre que se extendían, nuestras lágrimas mezcladas, los trozos de córnea gelatinosa brillantes y el brillo de los fluidos oculares mientras retorcía el fragmento y dejaba de retorcerse de repente. Lo último que oí fue una disculpa y un gemido. Me quedé inmóvil y aterrorizado, sintiendo como si tuviera el peso de su cabeza sobre el muslo y oyendo cómo el fragmento me rozaba el fémur y se rompía en trozos más pequeños y dentados. En algún momento me desmayé y, cuando desperté, corrí detrás de un edificio para revisarme la pierna y no encontré nada, ni un rasguño. Me desplomé en el suelo y permanecí inmóvil hasta la mañana siguiente.
Al día siguiente, en mi penúltimo día en la calle, caminé por el centro sobre Avenida Juárez en medio del tráfico diurno con la esperanza de que me atropellara un coche. Llegué a Plaza Guadalajara hecho una furia, gritando porque nadie me había atropellado y porque veía (o creía ver) a gente en coches y calandrias apuntando sus teléfonos para fotografiarme y grabarme. Sólo me calmé cuando fui esposado a un banco por la policía municipal y me amenazaron con enviarme a El Zapote5. Recordando y todavía aterrorizada por las palizas policiales que recibí a principios de esa semana, intenté quedarme lo quieto que pude hasta que se fueron en sus bicicletas para responder a una llamada de radio. La voz de Orlando, llena de alegría y salpicada de carcajadas, me dijo entonces que iba ser sometido a un auto de fe. Si me declaraban culpable, me hervirían vivo en cal delante de la Catedral. Me explicó con inexplicable detalle las leyes de Nueva Galicia, las directivas específicas de las reformas borbónicas y las sentencias del Consejo de las Indias que se habían trasladado a la nación independiente, repitiendo las leyes que yo había quebrantado y aquellas en virtud de las cuales sería ejecutado. No sé cómo, en ese estado, pude inventar esta ficción jurídica tan detallada. Me impresiona y me horroriza cómo funciona mi mente.
Discutí con él, exigiendo saber como era posible que esas leyes siguieran en vigor. Hasta que vi los grandes contenedores de agua y detergente fuera de la catedral con los que limpian la plaza para los turistas y los trabajadores del gobierno al otro lado del Palacio Municipal todos los días. Me sentí como si tuviera pruebas objetivas de que sus afirmaciones eran reales y dejé de exigir respuestas. Orlando me dio entonces una oportunidad, una opción si podía completar un reto, si podía reunirme con él afuera de ciertos edificios o las esquinas de calles que debía identificar basándome en pistas crípticas. Me perdonaría, dijo, y me libraría si podía demostrar que sabía lo suficiente de la ciudad para probar que no era como todos los pochos despreciados que vuelven deportados y humillados6. Cuando yo, inevitablemente, no logré dar sentido a los acertijos o cuando no lograba recordar los términos arquitectónicos de la Catedral, las voces se reían de mí. A lo lejos oía un gran alboroto, y aluciné con un patíbulo y el rugido de una multitud que me esperaba dispuesta a destruirme. Corrí por el centro histórico en círculos maníacos inspeccionando los muros de los edificios coloniales de la ciudad con las pestañas y las pintas de los dedos entumecidos. Recuerdo cómo puse en alerta a los guardias de las puertas del Palacio Municipal, sin recordarme de que era aquí donde trabajaban mi tía y mi prima y con un aspecto tan enloquecido y la cara tan hinchada, magullada y demacrada que era imposible que reconocieran mi rostro y la informaran. Me detuve detrás de Palacio en la esquina de Santa Mónica y Calle Independencia, preso del pánico mientras miraba a mi alrededor en busca de un detalle arquitectónico mozárabe oculto o un famoso agujero de bala en la pared, vi cómo la gente de la calle saltaba un metro entero para esquivarme y como me señalaban. Se reían de mí, lo que hizo que mi público imaginario rugiera y vitoreara. Regresé derrotado a Plaza Guadalajara, admití que no sabía nada de nada, que era un diletante y que había sido descubierto. Me senté a los pies de la Catedral como hacen todos los días y todas las noches los indigentes y transeúntes de la ciudad. Creí oler humo de leña mientras preparaban la cuba de cristal transparente en la que hervirían mi carne hasta verla resbalar de mis huesos. La voz de Orlando se desvaneció en la distancia mientras yo me dormí aterrorizado y exhausto.
+++
Bajo la sombra de San Francisco
La gente de la ciudad es translúcida
Y sus luminosos órganos interiores
Brillan cuando les sonrío
Todos mis secretos
Saben y recitan como mantras
Sahasranama de mis penas
Hasta que yo también soy transparente,
Desnudo en el Patio de los Desamparados,
Junto a la estación del tren
Bajo la sombra de San Francisco
+++
A pesar de ser el día en que por fin recuperé algo del sentido de mí mismo y recordé quién era, el último día es el que menos recuerdo. Al atardecer había llegado y por milagro llegue de Los Dos Templos hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Me acerqué a un grupo de, lo que recuerdo eran, estudiantes de derecho recién egresados de la Universidad de Guadalajara, profesores y jueces junto a ellos. Me acerqué a ellos poniendo las manos en gesto suplicante mientras les explicaba que llevaba un tiempo desconocido en la calle y llorando pedía que llamaran al hospital de cual es dueña la hermana de mi abuela en Huentitán7. No me creyeron, y enfadados extendieron un puñado de monedas de diez pesos para que me fuera. Cuando volví para devolverles el dinero y suplicarles de nuevo que me ayudaran, uno de ellos, un hombre, me tomó lo suficientemente en serio como para buscar el nombre del hospital y llamar8.
Contestó una enfermera. El hombre me dijo que me sentara en uno de los cubos de concreto al exterior del Santuario hasta que llegaran mi primo y la hermana de mi madre. Se fueron en grupo dirigiéndome la misma mirada triste hasta que se dieron la vuelta y siguieron con sus vidas. Me quedé allí sentado mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe que había sobre la puerta del templo. Cuando oí que alguien gritaba mi nombre desde un coche negro, temblé y estuve a punto de huir. Pero reconocí la cara de mi primo. Recuerdo la expresión de horror y tristeza de su cara mientras yo seguía balbuceando sin parar lo que había pasado. Mi tía me dijo que entrara y fuimos al hospital. Durante el trayecto, le pedí disculpas cuando imaginé que Orlando le había dado un golpe en la cara y le había jalado el brazo. En ese momento, pensé que la expresión de su cara era de dolor. Ahora sé que era el horror de ver que nuestras realidades eran asíncronas y de no saber si volverían a coincidir. Orlando seguía en moto golpeando la ventanilla y empujando su cara contra ella en los semáforos rojos. Intenté fingir que no me daba cuenta, mirando en su lugar la carretera por delante y las cintas de carretera y luz que se retorcían en espiral.
En el hospital, el yeso pintado en las paredes me pareció ser escritura de ángeles animado y retorciendo. Me dijeron que rezara. Lo oía golpear la reja de la pequeña ventana rectangular. Cuando las enfermeras vinieron a administrarme lo que debían de ser ansiolíticos y antipsicóticos, la voz me advirtió que estaba eligiendo a mi familia antes que a él. Gritó que no volvería a verlo mientras yo lo ignoraba e intentaba saludar a las enfermeras. Me asombra la autoconciencia de mi psicosis. Tenía razón. Por la mañana, cuando dos detectives de la Fiscalía se presentaron a pie de mi cama para preguntarme qué había ocurrido, seguía incapaz de comunicarme coherentemente aunque ya no estaba en las profundidades de mi delirio. Sentí pánico al ver la incredulidad y el enfado en sus caras, ya que nada de lo que decía parecía tener sentido para ellos. Temía haber dicho algo autoinculpatorio y que estaban a punto de enviarme al hospital psiquiátrico o a la cárcel9.
Esperaba que Orlando hablara y, como había hecho en todos mis conflictos con la policía, me dijera cómo convencerlos y salvarme del confinamiento. No oí nada. Volteé mi cara hacia la ventana con la esperanza de verlo asomando. Solo alcance ver el disco de oro de diez kilates primaveral contra un cielo pálido. Sentí que lágrimas calientes cubrían mi rostro mientras yacía en la cama del hospital dándome cuenta de que el hechizo se había roto, por primera vez desde que perdí el conocimiento al principio dándome cuenta de que había vuelto a fracasar en mi intento de suicidio, y recordando todo lo que me había sucedido después.
Abandonado por la voz de mi constante compañero, nunca me sentí más solo. Más que nunca, quería morir.
Solo un mes adelante, volvería a intentar morir. Pero, nunca volví a oír la voz. No mientras agonicé, no en el pabellón del Hospital San Juan de Dios.
Uno de los bartender de este lugar de encuentro le colgó el apodo de "Gardenia", una crítica mordaz tanto a la pretensión de delicadeza aristocrática como a su feminidad pronunciada pero reprimida. El apodo hace referencia a la canción "Perfume de Gardenia", una muestra representativa del cancionero mexicano cuyo estribillo dice "Perfume de Gardenia, perfume del amor".
El nombre que aparece a lo largo de esta pieza, Orlando, es ficticio para evitar avergonzar al hombre real. El apodo y la ocupación de Gardenia, por increíbles que sean, son reales. No me siento obligado a ser discreto con alguien que comparte abiertamente la condición serológica de las personas para rebajarlas.
Mi diagnóstico llegó durante una época particularmente difícil para tener VIH en México, pero específicamente en Jalisco. Aunque el tratamiento seguía siendo gratuito y accesible para los pacientes en el estado, desde mi diagnóstico en junio me dijeron que el tratamiento no empezaría hasta noviembre, contraviniendo tanto las directrices mundiales de salud pública sobre los intervalos de 24 horas entre la prueba y el tratamiento como, posiblemente, la ley. Los meses de espera estuvieron repletos de noticias sobre demandas y denuncias ante la comisión de derechos humanos del estado relacionadas con la muerte por SIDA de hombres homosexuales y mujeres trans aplastados por los escombros del colapsado sistema sanitario.
A escala nacional, las noticias sobre hombres indetectables que tomaban antirretrovirales detenidos por no revelar su estado a sus parejas y sobre ataques, incluso con fuego, a hombres gay sospechados de tener el virus no contribuyeron mucho a hacer más cómoda la espera.
Todavía lo hago, aunque la personalidad psicótica que creé con su voz y los consejos que seguí probablemente prolongaron mi tiempo en la calle haciendo todo lo posible por evitar el contacto con personas que podrían haberme conocido o que habrían sido capaces de reconocerme antes de que la secuencia de acontecimientos me hiciera irreconocible.
A lo largo del calvario, detalles como éste de mi vida o imágenes que veía en los libros de texto, retazos de detalles históricos y teoría de la historia del arte asomaron la cabeza. Tuvieron el efecto de cerrar la brecha entre la psicosis y la incredulidad. Como se trataba de recuerdos familiares y objetivos, no podía pensar que los delirios y las alucinaciones fueran otra cosa que la pura verdad. Todavía estoy intentando comprender cómo mi mente conjuró recuerdos de alta cultura como éstos en el estado en que me encontraba.
El Zapote es el hospital psiquiátrico estatal de Jalisco, gestionado por el Instituto Jaliscience de Salud Mental (SALME), dependiente de la Secretaría de Salud del estado. Tiene fama de violento debido a las graves enfermedades mentales de los pacientes, muchos de los cuales están allí por psicosis inducida por drogas o trastornos mentales graves no tratados.
Durante mi psicosis, estas inseguridades afloraron con frecuencia y todo el calvario fue, en esencia, una manifestación de mis sentimientos de inseguridad, aislamiento y alienación que me habían consumido desde que llegué a Guadalajara y descubrí que mis fantasías de Retorno eran todas deseos infantiles e imposibles de cumplir.
Nunca he disfrutado ni siquiera de los humos de la riqueza o seguridad de mi familia que se perdió por las crisis económicas que sacudieron al país. Pero, sé que he disfrutado, tal vez inmerecidamente, del alivio debido a la herencia intangible, no fungible, que sí recibí: sus modales, nombres y afectaciones. No sé si estaría cuerdo o vivo si mi tía no hubiera sido propietaria de un hospital y si, en cambio, se hubiera limitado a ser una empleada de cualquier sector económico.
Le debo la vida a este hombre al que no podría reconocer. Otra de las deudas con las muchas personas que han sido tan generosas conmigo que nunca podré pagar. Ojalá supiera de quién se trata, pero sé que me daría demasiada vergüenza volver a enfrentarme a él.
Uno de los temas persistentes de los delirios que tuve aquella semana fue el de mi participación en la destrucción o profanación de la ciudad. Esto coincidió, por desgracia, con el incendio del Mercado San Juan de Dios, que yo creía que podía haber sido culpa mía. Cuando estaba en el hospital, pregunté inmediatamente a mi tía si había ocurrido realmente. Cuando me confirmó que, en efecto, el mercado había ardido, me aterrorizó que el resto de mis recuerdos de aquella semana también fueran ciertos.