FUE EL DÍA DE BASTILLA 2020 a las 06:30AM, el mismo día que declaré que mi motivación del día era la Ciencia Eterna del Marxismo-Leninismo, cuando noté por primera vez que Juan Carlos empezaba a volverse el color de la vaselina en su tarro. Sus ojos, normalmente nerviosos y excitados como si la metanfetamina le hubiera dejado con la sensación permanente de que te estaba conociendo por primera vez, empezaron a amarillear y a aquietarse a una leve mirada mientras se esforzaba por decir que su propia motivación era su marido, al que se refería en presente a pesar de los muchos años transcurridos desde su muerte. Llevaba ya una semana quejándose de dolores de estómago y de incapacidad para defecar, con el vientre rugiendo mientras se movía de lado a lado con una ternura constante. Las otras almas perdidas que se recuperaban de sus propias adicciones eran crueles y se burlaban de él por no ser lo bastante hombre para soportar el dolor y la ansiedad del síndrome de abstinencia que les tenía en vilo y experimentando todos los males. El centro, Amor Por Vivir, A.C. (una organización mexicana sin fines de lucro), encargado de su salud y bienestar durante lo que debería haber sido un proceso de 6 meses, no hizo nada más por él que una visita del médico de guardia que le dio medicamentos y declaró que por lo demás estaba bien.
Cuando vi a Juan Carlos exhalar un último suspiro entre los brazos del fanático que le exhortaba a renunciar a su homosexualidad, su piel, excepto la de debajo de los ojos, que se descolgaba sobre sus altos pómulos como pálidas banderas moradas, se había vuelto gris. Sus ojos azules vueltos hacia el cielo brillaban aún más en contraste con los huecos oscuros de sus mejillas.
Cuando su cuerpo recibió una última y violenta sacudida después de que una bofetada no lograra reanimarlo, recordé que Juan Carlos se me presentó preguntándome si nos habíamos conocido en Puerto Vallarta unos meses antes o si yo había ido a la cita con su amigo. Era imposible, yo estaba leyendo Tanizaki en Tlaquepaque haciendo el papel de divorciado dañado en uno de los pubs de cerveza artesanal para turistas que vende IPAs de California. Después me di cuenta de que era el tipo de piropo que Juan Carlos hacía a todos los hombres que encontraba guapos. Era el tipo de comento dentro de una "Comunidad Terapéutica", una especie de purgatorio para adictos, locos o abandonados, que te levantaba el ánimo dentro de un lugar así.
Juan Carlos había sido internado por su familia en la comunidad como último esfuerzo para tratar su adicción a la metanfetamina que había hecho de su vida una serie de tragedias durante más de una década. Por lo poco que sabía objetivamente de Juan Carlos, había perdido a su marido, se había seroconvertido y había vivido otras tragedias personales, todo ello mientras estaba colocado de metanfetamina. No lo sabrías al conocerle. Su pérdida de memoria y su notable deterioro cognitivo le otorgaban la santa gracia de quienes padecen demencia más tarde en la vida y parecen contactar con nosotros desde el más allá de la muerte. Pero Juan Carlos apenas pasaba de los 40 y su declive no era la progresión natural de la edad, sino el abuso de las drogas a las que se había introducido como parte de su vida sexual. Sin embargo, la bondad que emanaba de su interior era eterna. Por muy cruelmente que le trataran los demás pacientes internados o por mucho que el personal le menospreciara, siempre expresaba un intenso optimismo y una perdurable creencia en la oración que esas comunidades suelen cobrarse como su primera víctima. Hablaba de su madre en términos cariñosos, confiando en su decisión de internarlo aunque no estuviera de acuerdo con ella.
Cuando Juan Carlos falleció, no fue el SEMEFO quien lo llevó, sino un coche fúnebre de una funeraria privada que lo metió en la parte de atrás y se llevó los restos. Juan Carlos -si es que se le practicó la autopsia, cosa que no sé con certeza- nunca habló por sí mismo en esos últimos días. Atormentado por el dolor, quedó atrapado tras la mirada que se fue congelando hasta que finalmente se derritió. No tuve el valor de hablarle a su sobrina de sus últimos días, ni de cómo los pacientes le empujaban o pegaban con frecuencia. No le hablé de las burlas en el baño, de lo frecuente que le habían acusado de espiar genitales ajenos o de cómo en los últimos instantes de vida y los primeros segundos de posteridad ya se habían reunido otros para dar una última puñalada a la dignidad personal de Juan Carlos. No dije nada porque no era mi lugar y la Comunidad Terapéutica trabaja para informarte, si no para otra cosa, de tu lugar y lo refuerza constantemente a través del tipo de presión que Juan Carlos experimentó de primera mano desde los primeros días en que llegó a Amor Por Vivir hasta que se convirtió en su lugar de descanso final.
En el momento en que me convertí en el guardián de su dignidad, supe que esa experiencia me marcaría para siempre. Todos matamos a Juan Carlos poco a poco robándole la esperanza hasta que fue demasiado tarde para darse cuenta de que era lo último que le ataba a este mundo. Su sobrina regaló al centro una clase de yoga como agradecimiento y homenaje a su tío. Me daba vergüenza hablar. Demasiado asustado para alzar la voz. En uno de los centros de tratamiento autorizados en medio de un océano de centros de rehabilitación clandestinos, Juan Carlos corrió exactamente la misma suerte que la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECAJ) debía y debe evitar. No fue la única irregularidad que presencié. Eduardo Barbosa estuvo a punto de morir ahorcado el Día de la Madre después de que su madre no lo visitara o se negara a hacerlo, en otra de una lista creciente de tratamientos. Otro, menor de edad, recibió una patada en el pecho por parte del entonces director tras no mostrar una "disposición adecuada" al internamiento por parte de su padre en contra de su voluntad. Dos pacientes requisaron la camioneta del centro y la estrellaron contra el portón de hierro para escapar, casi atropellando a otros pacientes en el proceso. Pero nada resultó de todo esto, como nunca parece resultar nada. En Jalisco, los adictos internados en centros de rehabilitación son abandonados a su suerte en la zona gris de la ley o ante la ausencia de autoridades estatales con el poder, los fondos o el deseo de responsabilizar a estos centros y a sus directores y propietarios.
Una reciente ley aprobada para reformar las leyes de adicción del estado y regular sus centros de rehabilitación parece desdentada. Vi con el corazón en el estómago cómo otro centro en el que estuve internado dos años después, Beethania, otro A.C., se limitó a trasladar a los pacientes menores de edad del centro que todos compartíamos a otro sitio al enterarse de que el gobernador del estado había vuelto su mirada hacia centros como éste. Nada se dijo del hecho de que las comidas rara vez alcanzaban las 2000 calorías o de que a otros los habían colocado en un banco y obligado a mirar a la pared durante un mes hasta que los músculos de la espalda y la vejiga cedieron por el esfuerzo. Nada se dijo del hecho de que me negaran los antirretrovirales durante un mes a pesar de saber que tenía el VIH y de que el propio médico del centro les aconsejara sobre mis necesidades. Perdí más peso en la rehabilitación que con la droga de la que se suponía que debía servir de refugio. Hizo falta un esfuerzo coordinado de mi familia y amigos en Estados Unidos, una huelga de hambre por mi parte desde dentro y una lucha gargantuesca hasta que por fin me dieron el alta.
No he vuelto a ser la misma persona. Por primera vez en mi vida, pensé que iba a morir. Vi cómo los ojos amarillos de otro paciente con hepatitis B me miraban profundamente a los ojos y me pedían un trago de agua. Vi cómo a otro, Moy, Jason le limpiaba el tejido necrosado del pie con una gasa empapada en una tisana de maleza del césped. Jason me rompe el corazón. Emigrante venezolano en México, enfermero con una maestría y padre de dos hijos, tenía una deuda con el centro que los padres que lo acogieron allí se negaron a pagar. Utilizaron a sus hijos como palanca y le exigieron que trabajara para meter físicamente a los posibles pacientes en la parte trasera de una camioneta blanca o como enfermero del centro cuando fuera necesario. Que yo sepa, la denuncia que presenté ante el Instituto Nacional de Migración de México sobre los trabajos forzados de Jason y el uso de sus hijos como palanca no dio ningún resultado. No sé si sigue allí, esperando a pagar sus deudas o a que llegue el día en que pueda escapar. Un hombre fuerte, podría hacerlo en cualquier momento si no fuera por sus hijos. Espero que se haya ido.
Jason se convirtió en un amigo, pero yo sufrí. Pasé allí un mes atroz, al principio padeciendo de un episodio psicótico sin tratamiento psiquiátrico. Cuando me dijeron que estaría allí 9 meses, comiendo poco más que engrudo y verduras cocinadas a medias, perdí la esperanza. Pensé que acabaría como Juan Carlos. A menudo pasaba las noches en la cama plagada de chinches mirando al techo, pensando en el cielo del Mojave y recordando los días en que podía sentir el aire fresco del desierto contra mis pómulos. Aprendí rápidamente a defecar a la vista de los demás y a ocultar el torrente de sangre de una fisura anal. Perdí la vergüenza de estar desnudo delante de los hombres mientras me duchaba con agua helada de pozo. Estuve a punto de besar a otro paciente del que casi me había enamorado en una apuesta desesperada por sentirme humano. Me distorsionó el alma. Me preocupaba que cuando el coche fúnebre viniera a buscarme, pensaran que había disfrutado de mi tiempo. Así que me rebelé aunque sólo pesaba 50 kilos o 110 libras.
Escribí una petición exigiendo mis derechos. Escribí una carta explicando una huelga de hambre que sólo duró tres días debido a la presión y las súplicas de otros pacientes. Exigí conocer mis derechos, tener acceso a la línea de preguntas de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Nunca me dijeron cuáles eran mis derechos como paciente ni pude hablar con un funcionario estatal o federal sobre mi estancia. Estuve allí contra mi voluntad. Nunca me pidieron que firmara ni que diera mi consentimiento al tratamiento que me habían impuesto. Sólo hablé una vez con mi madre, bajo la supervisión de un miembro del personal que había pronunciado una jeremiada homofóbica contra mí a la vista de todos los presentes en el centro. Me quitaron el cuaderno y las plumas. Se los pedí prestados a otros pacientes para documentar mis experiencias y hacer más peticiones.
No estoy seguro de hasta qué punto mis experiencias son típicas. Miles de pacientes se sientan en cualquiera de los centros autorizados de tratamiento de adicciones de Jalisco en una noche cualquiera y experimentan una gama de condiciones que van de lo soportable a lo inhumano. Pero, si en uno de los centros autorizados del estado, uno que otras fuentes me confirman que es visto como ejemplar -que es Amor por Vivir, A.C.- se puede ver a un paciente fallecer en el dolor, en la indignidad, me estremezco al pensar cómo pueden ser los demás. De hecho, en mi limitada experiencia, parece que la única garantía como paciente en uno de estos centros es que soportarás el capricho de quien lo dirija y la impunidad de un Estado y sus órganos responsables incapaces de regularlos adecuada y responsablemente.
No fui tan amable con Juan Carlos como podría haberlo sido. Pero su recuerdo me dio la motivación para seguir vivo y seguir luchando cuando casi me había rendido. Era una persona extraordinaria; hoy debería seguir con nosotros. El CECAJ y otros órganos del Estado podrían haber hecho más. Si lo hubieran hecho, aún estaría aquí para reír y sonreír con nosotros. Podría haber asistido a las clases de yoga de su sobrina.




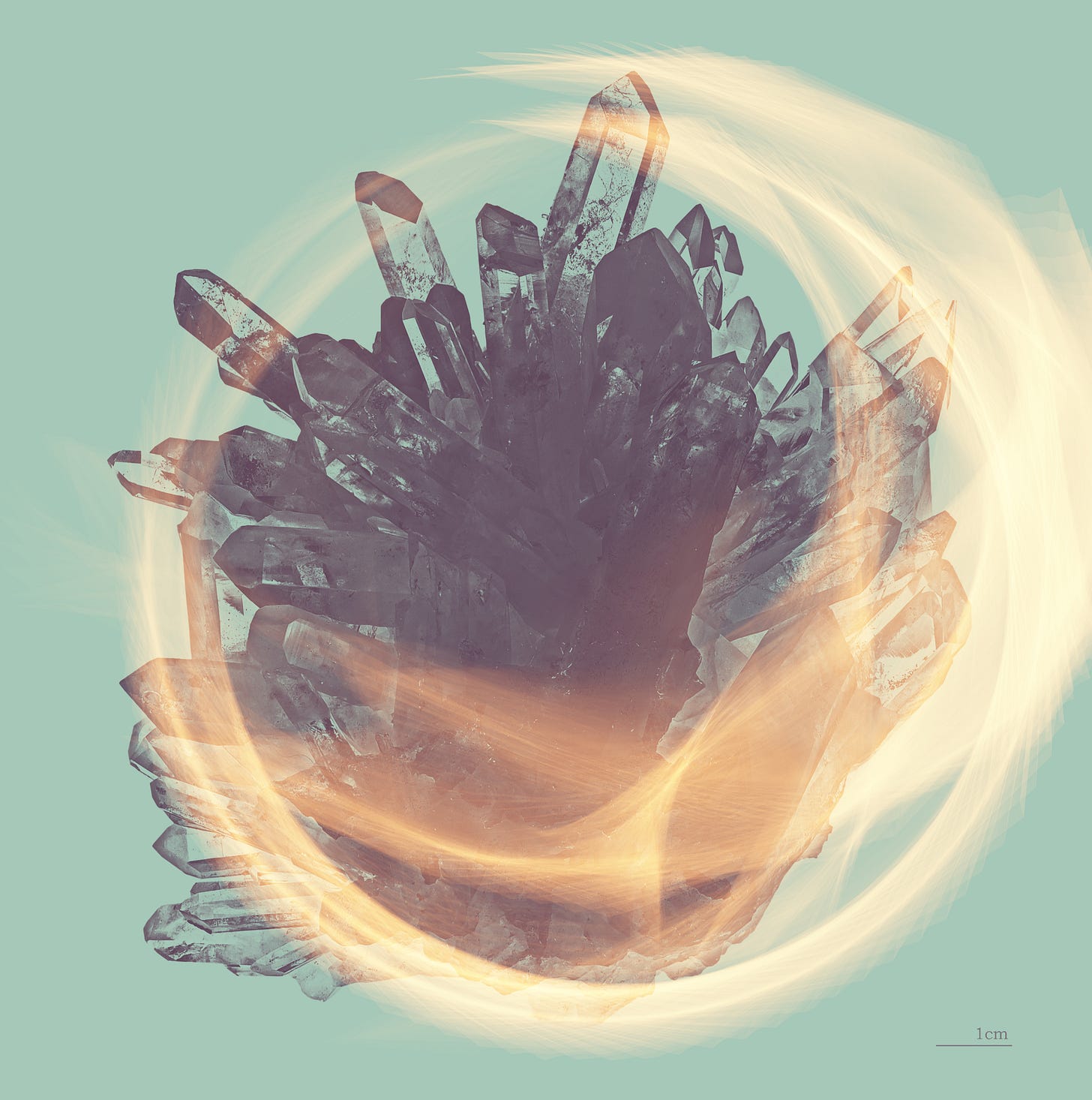
Es terrible todos los padres ponen su confianza, en que sus hijos o hijas van a recibir un trato digno, sin saber el calvario que esconden dentro de cuatro paredes.